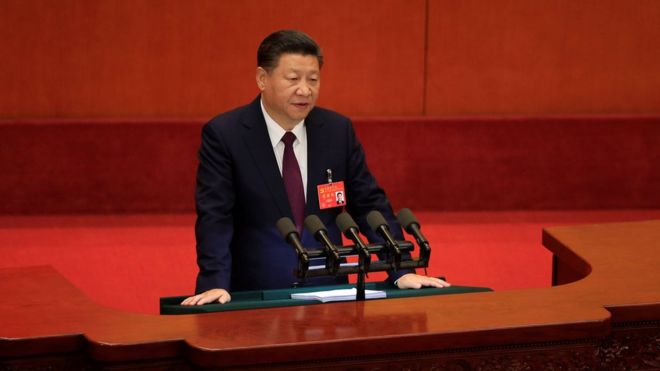Cuando somos adolescentes peleamos con los padres, los profesores y la sociedad con tal de hacernos un hueco, un nombre, una personalidad, una identidad. Buscamos, rabiamos y mordemos, si es preciso, con tal de afirmar quiénes somos y de demostrar lo que nos diferencia de los demás. Son muchas las peleas entre padres e hijos, por esa búsqueda inquieta de lo que nos es propio, de lo que nos define y nos presenta como únicos. Y son muchos también los errores cometidos, los enfrentamientos y las identificaciones inútiles y, las diversidades oprimidas, como consecuencia de ello.
Son muchos los que no se encuentran nunca a sí mismos, se paralizan en la edad de la adolescencia y se acaban convirtiendo en niños o adolescentes permanentes, adictos a los conflictos por todo y contra todos, desnortados, carentes de equilibrios afectivos, y desubicados en su actividad o en sus relaciones familiares o sociales. Viéndoles de cerca, advertimos los errores que los han amparado. Y, así mismo, percibimos los problemas personales familiares o eclesiales que todos nos quitaríamos de encima, si cuidásemos del desarrollo positivo y armónico de adolescentes y niños. Y si no dejásemos que las heridas, los equívocos, y las frustraciones de unos y otros se enquistasen.
Tanto la sociedad como la Iglesia tienen necesidad de personas maduras, que se dediquen al servicio mutuo mediante sus trabajos, sus vocaciones o sus carismas. Personas que tiendan puentes y que no generen conflictos adolescentes. Pues estos se asientan en la exaltación del ego, o en peleas de gallitos en búsqueda de la supremacía y del poder. Necesitamos personas que compartan con paz su vida con los diferentes. Personas que amasen pan para todos. Que sanen las heridas y enfermedades, y aseen las miserias de los enfermos. Personas que construyan hogares y acerquen el agua a las familias. Personas que alienten a los que lloran y den esperanza a los sufrientes. Personas que adquieran su identidad en el amor mutuo, trabajado y contrastado. Necesitamos personas como los misioneros de la Iglesia. Ellos hacen que la fe que ha despertado Cristo en sus corazones nos muestre a nosotros y al mundo la auténtica identidad del hombre, la que se fundamenta en el ser en el amor del Padre Dios por la humanidad.
Isaías 45: Nos muestra la acción de Dios junto a Ciro: "Te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí, no hay dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de Oriente a Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro." Escuchado esta Palabra, los cristianos adquirimos la claridad de que nuestra verdadera identidad está en el Señor Jesús. No se trata de hacer numeritos o de llamar la atención, o de oprimir al prójimo, o de creernos superiores o enemigos de los demás. No se trata de crear identidades artificiales. Los cristianos, después de mucho pelear con nosotros mismos y con los otros, descubrimos, en el silencio de la oración, que nuestra verdadera identidad está en Dios, que habita en nuestro corazón. Es Él el que nos da un nombre, un título, un ser, un modo de actuar. Todo tiende a la identificación con Cristo. Llegar a nuestra identidad verdadera es ser como Cristo. En Él somos y descansamos. "Venid a mí". En Él encontramos la única y verdadera identidad que nos hace hombres maduros, nos dignifica, nos sana, nos hermana, nos da unidad y nos aleja de la división y los enfrentamientos. "Yo soy Dios y no hay otro."
Hemos sido elegidos. 1 Tesalonicenses 1: "Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido y que, cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo sólo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda." Nuestra identidad, pues, está en el amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. Es en Cristo en quien se encuentra el hombre consigo mismo y con sus hermanos, con la creación y con el Padre de todos. Y es su Espíritu el que nos ofrece un sentido de unidad y de cohesión, unos lazos que nos unen entrañablemente y para siempre.
De esa identidad en el amor nace la alabanza y la alegría. Salmo 95: "Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones." Y, de esa alegría contagiosa de la fe pequeña y humilde, acompasada de amor, nace la misión de hacer partícipes a los hombres de las maravillas que Dios obra en nosotros, como hizo en la humilde y pequeña María.
Mateo 22: "Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea." Jesús nos muestra el ideal de un hombre que, siendo sensible a los dolores y angustias de la sociedad, como lo fue el Vaticano II, sin embargo es un hombre libre del qué dirán. Jesús es sincero de corazón. Y es trasparente. No es un hombre enfadado con el mundo, sino que ha venido a sanar, curar, redimir, salvar y liberar a la humanidad. Es el hombre adulto que se olvida de sí, buscando y ofreciendo en la cruz el bien para todos. Es el sol que nace de lo alto, para buenos y malos.
Y nos enseña a distinguir, para no confundir, para no enfrentar o dividir: "Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios." Lo de Dios es de todos y para todos. Pero el creyente ha de vivir en el mundo, respetando su autonomía y sus leyes, y abriendo la puerta a un mundo nuevo, fraterno, universal y en comunión.
Antonio García Rubio. Vicario parroquial de San Blas. Madrid.