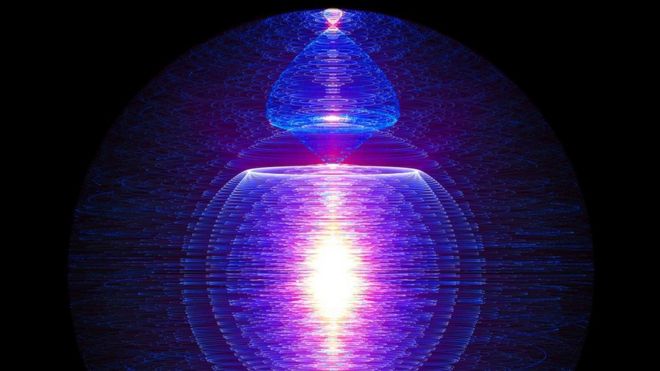La fe de los hijos del Zebedeo roza en lo más hondo a nuestra fe vacilante. Los casos límites nos provocan, nos abren caminos de reflexión y despiertan en nosotros sentimientos profundos, aunque, a veces, enfrentados. Son como hitos orientativos en medio del desierto de la vida. La valentía y la decisión de estos jóvenes judíos, pertenecientes a otro tiempo y otra cultura religiosa, nos sugieren algo revolucionario, y de lo que muchos carecemos: de una convicción profunda en la fe. Los Zebedeos la llevan hasta sus últimas consecuencias, hasta el mismo martirio. Nos narran algo que nos vuelve la memoria al mismo Jesús, o más recientemente a san Óscar Romero y a tantos otros mártires de nuestro tiempo, degollados o eliminados brutalmente por mantenerse firmes y fieles a sus creencias.
Y esto no hace hablar de la Resurrección. ¿Dónde se encuentra la meta o el fin de esta vida? No son pocos los que ya no se preguntan nada de eso. Aceptan bien o mal la derrota de la finitud, el cauto embeleso de la finitud. Aún quedamos otros muchos que, tras una búsqueda desesperada por encontrar un verdadero hogar donde reposar nuestra alma cansada, hemos vislumbrado en la Palabra que sana y salva, la flecha que orienta ese hogar definitivo. No es otro que el prometido por Dios desde antiguo, el mismo que sugiere el texto de 2 Macabeos 7. Un hogar que, no nos deja indiferente cuando se nos desvela. Y se nos da con él la certeza de que ya nadie, ni el más malvado de los hijos de los hombres, nos lo podrá arrebatar. El objetivo, el fin definitivo de la vida humana no es otro que vivir eternamente junto a Dios, VIVIR RESUCITADOS. Y lo haremos de modo novedoso, en una nueva ciudad y un nuevo hogar: "Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna... Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará."
Esta profunda y joven convicción nos saquea el alma, sobre todo cuando Jesús la convierte en el fundamento de la fe. Arrebatadora evidencia y certeza espiritual que a muchos, hoy día, tristemente, no les dice nada. Es la gran certeza paulina que tantos desprecian acosados por la contingencia, lo pasajero y lo efímero. Los creyentes, sin embargo, encontramos un gran consenso de unidad y comunión en torno a la Resurrección. Resucitó el Señor y renació la esperanza de la humanidad. Los creyentes somos testigos, además, del don que supone la resurrección para la historia presente. La vida, en cada amanecer, se renueva y se transforma en un día luminoso y resucitado, colmado de luz y de esperanza, repleto de anhelos de comunión, ocupado de trabajo y servicio por la liberación de los oprimidos de sistemas artificiales y corruptos que morirán penosa y violentamente por el dolor causado a la humanidad. Nos unimos, junto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, al silencio y la oración del Salmo 16: "Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío."
Estamos en el mes de los difuntos. Hemos sufrido el Halloween español, y su infantil juego con los muertos, por parte de una generación que no sabe afrontar la muerte, y que se ve obligada a ridiculizarla y comercializarla, convirtiéndola en un objeto espantadizo de consumo. Es hora de que los bautizados afrontemos con valentía y decisión la muerte y la resurrección de Cristo, y también las nuestras. Ahora, lejos ya de los meses en que celebramos la Pascua, y centrados en las lecturas relativas al de fin de los tiempos, en el final del ciclo litúrgico, nos volvemos a reencontrar con el fundamento de nuestra fe. Pues, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe; y somos los más tontos de los hombres, como diría san Pablo. 2 Tesalonicenses 2: "Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón, para que améis a Dios y esperéis en Cristo." La enseñanza recibida nos ha abierto el corazón de par en par a los designios maravillosos de la misericordia y la voluntad de Dios. "Hágase tu voluntad en la tierra como en EL CIELO".
Cuando era niño, siendo monaguillo, desde los 6 a los 11 años, aprendí enseñanzas secretas que nunca se han apartado de mí. Acompañé a mi párroco en la mayoría de las unciones de enfermos que administraba con toda solemnidad por las casas, visitando en aquellos catres de antaño y en oscuros habitáculos a los moribundos, que a veces chillaban de dolor. Le acompañé también a todos los levantamientos de cadáveres y al cementerio a los entierros de aquellos años. Lo presencié todo en vivo y en directo. Nada de ello me hizo mal alguno. Nada fue traumático para mí. Al contrario, era la vida en toda su hondura y dolor. Y así aprendí lo que es esencial: Que Dios, nuestro Padre, es un Dios de vivos y no de muertos. Que el hombre está rodeado de consuelo, y tiene colmadas sus alforjas vitales de motivos de esperanza ante lo que nos espera tras la muerte. Que no hay muerte, a pesar de verla con los ojos. Aprendí a ver que hay vida y vida eterna. Aprendí a amar entre lágrimas y llenarme de amor hacia el que quedaba llorando y el que se marchaba. Aprendí que la tierra que yo veía echar sobre los féretros de los muertos, no era el punto final, sino el inicio de una nueva vida, resucitada; era como cuando enterrábamos los granos de trigo o los trozos de patata en la tierra; esperando un poco, volvíamos a verlos florecer con una fuerza, una textura y un color maravillosos. ¡Era el misterio increíble de la Vida!
Lucas 20: "Los hombres ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: 'Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob.' No es Dios de muertos sino de vivos: porque para él todos están vivos."
- Desde la muerte tomada en serio puedes aprender los secretos más hermosos de la vida.
- - Si aprendes a morir, desvelarás los secretos necesarios para ir viviendo.
- Jesús es el Maestro desde el dolor de la cruz y desde la luz de su Resurrección.
Antonio García Rubio.